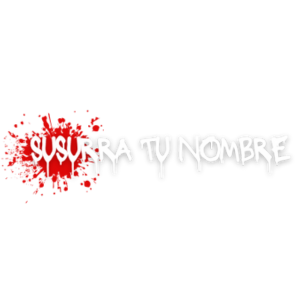Hace más de veinte años, cuando la inseguridad no era un monstruo devorador de calles, los niños aún podían jugar hasta entrada la noche sin temor a otra cosa que no fueran las sombras alargadas de los árboles o el llamado de sus madres desde las ventanas. Mary, junto con sus primos y los niños del barrio de Cuajimalpa, tenía su propio campo de juegos: un terreno baldío al final de la calle, vasto y cubierto de maleza, donde cada noche se disputaban épicos partidos de fútbol.
Aquel día no era diferente. La pelota rodaba entre risas y gritos, iluminada apenas por la luz mortecina de los postes. Fue entonces cuando uno de los niños se detuvo en seco, señalando hacia la oscuridad. “Miren, un perrito”, dijo con voz emocionada. A lo lejos, junto a un viejo tronco caído, una figura canina se mantenía inmóvil.
Los más valientes decidieron acercarse. “Tal vez está perdido”, susurró Mary. Sin embargo, a cada paso que daban, el animal parecía cambiar. Su cuerpo se ensanchaba, su lomo se arqueaba de forma antinatural, y sus ojos comenzaron a brillar con un fulgor antagónico. La emoción dio paso a un nervioso silencio cuando notaron su hocico alargado, sus patas desproporcionadas y el pelaje oscuro, opaco, como si devorara la luz.
Entonces, el perro mostró los dientes. No era un gesto amistoso. Era una advertencia. Su gruñido, profundo y vibrante, les recorrió la piel como un escalofrío gélido. Cuando dejó escapar un ladrido gutural, todos entendieron lo que estaba a punto de suceder.
Corrieron.
El terreno baldío nunca les había parecido tan grande, ni sus piernas tan lentas. El aire parecía espesarse con cada zancada, y tras ellos, el estruendo de las patas de la bestia retumbaba como el eco de un trueno lejano. Mary sintió su respiración entrecortada, el pulso en sus oídos y la certeza de que algo estaba demasiado cerca. A su lado, uno de sus primos tropezó, dejando escapar un grito ahogado antes de que alguien lo jalara y lo obligara a levantarse. No podían detenerse. No debían hacerlo.
Por fin, alcanzaron la calle. La luz de las casas se derramaba sobre el pavimento como un escudo invisible. Con el corazón latiendo con fuerza, voltearon la vista hacia el baldío. Nada. Ni rastro del perro sombrío. Solo el viento removiendo la maleza y el silencio opresivo que parecía murmurar su nombre.
Esa noche, nadie volvió a jugar allí. Y aunque con los años intentaron convencerse de que solo había sido un perro callejero deformado por la sombra y el miedo infantil, ninguno se atrevió a comprobarlo. Nunca más volvieron a verlo… pero, a veces, en las noches de luna llena, los perros del barrio aún aúllan en dirección al terreno baldío.
Descubre más relatos en Ecos.